Los libros, y el arte en general, tienen un importante papel en lo referente a la diversidad. La escritura inclusiva y la representación en la literatura son dos tareas aún algo pendientes. Por suerte, muchos autores se están atreviendo a nombrar, visibilizar y concienciar.
Si has llegado a este artículo es porque, como escritor, tú también sientes el deber de utilizar tu obra para mejorar la representación y la inclusión de ciertos temas y realidades.
Pero, para ello, no sirve solo con escribir, sino que hay que hacerlo con respeto, mucho conocimiento, y mucha responsabilidad social.
¿Qué significa escribir de forma inclusiva?
Tendemos a escribir desde nuestra perspectiva, o desde aquella más aceptada a nivel social. Esto olvida a muchas narrativas marginalizadas en el plano literario, y también en el real.
La escritura inclusiva y la representación literaria buscan dar visibilidad a esas realidades, haciéndolo de un modo respetuoso que ponga en valor la riqueza de un mundo diverso.
Al mismo tiempo, los autores que apuestan por la inclusión y la representación denuncian la situación de marginalización, estigma e injusticia que enfrentan muchas personas.

¿Por qué la representación importa en la literatura?
Una literatura que no representa, contribuye al olvido de una gran parte de las personas. Esto, implica un mayor estigma y desconocimiento alrededor de ciertos temas, realidades y personas.
Esto cumple varias funciones. Por un lado, hace que muchas personas puedan “verse”, cuando, generalmente, los libros y otras formas de arte, las olvidan o les otorgan papeles estereotípicos. Este empoderamiento a través de la escritura es clave para muchos colectivos, que pueden sentirse protagonistas de sus propias historias o incluso de historias “comunes” en las que nunca habían existido.
A su vez, esta inclusión editorial apoya su inclusión social. Novelas como Heartstopper, Orange is the new black o Call me by your name, que luego han sido adaptadas a la tele y al cine, han hecho mucho a favor de la visibilidad LGTBIQ+.
Pero la escritura de personajes diversos no solo es positiva para quienes se identifican con ellos. Estos personajes también hacen que, quienes nunca se habían planteado otra perspectiva más allá de su privilegio, empaticen y comprendan otras vidas.
Por último, no podemos olvidar cómo la literatura inclusiva contribuye a la justicia social. Muchas novelas que ponen en el centro cuestiones como la igualdad de género, la representación racial, o la representación étnica, denuncian situaciones injustas.
Un buen ejemplo de ello es El odio que das, la famosa novela de Angie Thomas, que constituye una de las mejores obras de activismo literario. Gracias al premio que le otorgó We Need Diverse Books, la autora pudo acabar y publicar este relato infantil que habla de la brutalidad policial y el movimiento Black Lives Matter. Este libro no solo visibilizó un tema, sino que señaló por qué era problemático y cómo era algo sistémico y sistemático.
Ejemplos de literatura inclusiva y representación en la literatura
Afortunadamente, en los últimos años se han publicado más libros, de ficción y no ficción, que ponen la diversidad y el realismo social en el centro.
Así, hay muchos autores con una gran ética narrativa que sirven de inspiración sobre cómo escribir literatura inclusiva y cómo hacer bien. Estos son algunos ejemplos:
- Bell Hooks: es una de las autoras feministas más importantes, ya que introdujo la perspectiva interseccional para escribir sobre raza, género y clase. Su voz ha sido decisiva para impulsar la justicia social y amplificar narrativas marginalizadas.
- Jeanette Winterson: es una autora clave para entender el papel de la literatura en el Orgullo LGTB. Winterson aborda la identidad de género y la sexualidad desde una perspectiva íntima y disruptiva. Su obra ha sido celebrada en eventos como el World Voices Festival, organizado por PEN International. Una de sus últimas novelas, Frankissstein: A Love Story, que explora el no binarismo, entró en la lista del Premio Booker de 2019.
- Roxane Gay: autora del best seller Bad Feminist, Gay ha revolucionado la crítica cultural desde una voz abiertamente interseccional. Combina feminismo, raza y orientación sexual en ensayos directos y poderosos.
- Tarell Alvin McCraney: autor de la obra In Moonlight Black Boys Look Blue, base para la película Moonlight, McCraney explora la masculinidad negra, la homosexualidad y la marginalidad con una voz profundamente poética y social. Es un referente en la literatura queer.
Errores comunes al crear personajes diversos
Cada cierto tiempo, surgen noticias de autores que han sido “cancelados” por introducir una diversidad que no lo era tanto. Una diversidad editorial que, en definitiva, caía en los mismos estereotipos literarios de siempre y fallaba en su objetivo de crear una escritura inclusiva y representación en la literatura.

Tokenismo y estereotipos
Hablamos de tokenismo en la literatura cuando la inclusión de personajes diversos es superficial, simbólica o tiene una única función: hacer pasar un libro como más representativo de lo que es.
Es algo que suele pasar mucho en series o películas. Quizá hay una persona homosexual, pero su representación es estereotípica y responde a los tópicos de persona marginada, amigo de la protagonista, sensible… En definitiva, el tokenismo es una diversidad forzada, poco respetuosa y que busca cumplir una expectativa más que adquirir un compromiso.
¿Cómo evitar esos estereotipos?
- Investiga con profundidad: si no formas parte del colectivo que quieres representar, e incluso si lo formas, necesitarás testimonios de personas que sí sepan cómo es vivir esa realidad. Esto te dará perspectiva para ver una identidad al completo y no solo aquello que le “caracteriza” y que puede estar contaminado de prejuicios.
- Crea personajes complejos: aunque haya un personaje secundario homosexual, negro, con una discapacidad, no le construyas solo desde ahí. También tendrá motivaciones, preocupaciones, miedos y una evolución argumental.
- No conviertas su identidad en su único conflicto: de nuevo, para ti puede parecer que ser trans es el gran conflicto de tu protagonista y que la transfobia es su único problema, pero no. Incluye estas realidades cuando sea necesario y para denunciar lo que ocurre, pero no como rasgo único.
- No uses la diversidad como adorno: no optes por la escritura inclusiva y representación en la literatura para evitar una cancelación o señalamiento. Ese no es el camino. No se trata de “poner uno de cada”, sino de comprender y hacer comprender mediante tu obra.
- Evita la explotación narrativa del trauma: los estereotipos tienden a aparecer juntos, sobre todo cuando los autores instrumentalizan el trauma de los personajes y lo convierten en su único motor narrativo, sin desarrollar su arco más allá. Por ejemplo, una mujer que ha sido agredida sexualmente, es adicta y además trans. Esta “acumulación de opresiones” resulta de un dramatismo insoportable y suele estar escrita desde un paternalismo innecesario. Su única función parece provocar lástima y, a través de ello, reforzar estereotipos.
La apropiación cultural
La apropiación cultural es el uso problemático de elementos de otras culturas o sociedad históricamente oprimida o violentada, por parte de otras culturas y sociedades que han sido las opresoras y siguen gozando de privilegio.
Es un uso no solo problemático, sino carente de conocimiento sobre el valor real que esos elementos tienen para la cultura o sociedad de origen. Muchas veces, esos elementos han sido origen de discriminación en sí mismos. Mientras, cuando es la cultura privilegiada y opresora la que los utiliza apropiándose de ellos, se ve como gracioso, a la moda o prestigioso.
Un buen ejemplo es el de las trenzas africanas, motivo de discriminación para las mujeres negras, pero un peinado original si lo utilizan las mujeres blancas.
¿Cómo se refleja la apropiación cultural en la literatura?
- Cuando un autor escribe sobre culturas que no se conocen bien, sin investigación ni conexión directa, cayendo en estereotipos. No solo eso, sino que es ensalzado por ello, mientras que, si fuese un autor que sí pertenece a esa cultura discriminada, sería visto como un autor de nicho o interesante solo para un público muy concreto.
- Describiendo rituales, cosmovisiones o modos de vida ajenos como “exotismo” o decoración narrativa. Algo muy común en la literatura de viajes.
- Usando estereotipos o versiones simplificadas de una identidad cultural para construir personajes o incluso ambientes y mundos literarios.
- Narrando desde el punto de vista de una cultura oprimida sin haber vivido esa experiencia ni haber consultado voces de dentro. A veces, incluso, llegando a presentar esas historias como propias o auténticas, sin dar crédito ni contexto.
Un buen ejemplo de apropiación cultural en literatura se narra en el libro Amarilla de R. F. Kuang. Esta es la historia de una escritora blanca que roba el manuscrito de una amiga suya, también escritora, pero de origen asiático, y decide publicarlo. Este libro que publica trata sobre inmigrantes chinos, lo que abre una importante reflexión tanto dentro de la trama, como fuera de ella.
Evitar la apropiación cultural no es tan difícil como puede parecer. Simplemente, la escritura inclusiva y la representación en la literatura no pueden pasar por utilizar elementos culturales que te son ajenos. Si vas a incluirlos, dedica tiempo a conocerlos y a reflexionar sobre si, incluso conociéndolos, es ético escribir con o desde ellos.
Además, es fundamental escuchar y colaborar con personas que formen parte de esas culturas, para garantizar una voz narrativa inclusiva, respetuosa y lo más libre posible de estereotipos. El diálogo y la humildad son claves para construir historias auténticas que enriquezcan tanto a los autores como a sus lectores.
Buenas prácticas para la escritura inclusiva y representación en la literatura
Quienes defienden (y practican) una escritura inclusiva y representación en la literatura, saben que es un proceso difícil.
Implica mucha investigación previa, pero también mucha deconstrucción personal que lleve a la ansiada deconstrucción narrativa.
Además, exige cierta valentía y exposición no tanto a la crítica literaria tradicional, sino la de esas personas que consideran que no hay existen cuestiones como el machismo, el racismo, etc. Por supuesto, este es el menor de los problemas y, probablemente, si estas personas se sienten molestas, es que algo bueno se está haciendo. No obstante, también pueden promover el rechazo hacia el libro.
Sin embargo, el mayor riesgo, y el que hay que asumir, pero intentar evitar, es escribir sobre temas sensibles o controvertidos, puede herir a quienes se quería respetar.
Estos son algunos consejos y consideraciones a tener en cuenta.
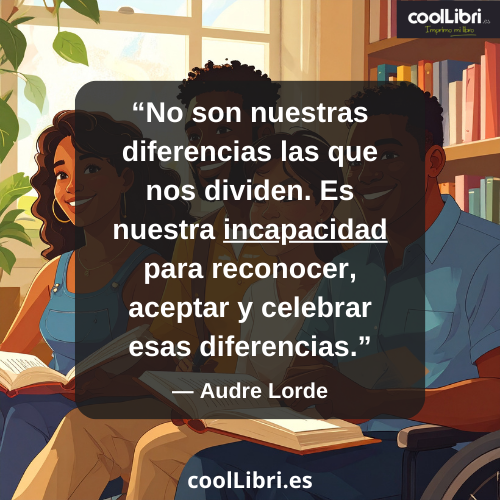
Lenguaje inclusivo: guía para escritores
La inclusión en la escritura empieza por el uso de un lenguaje no sexista y que eviten palabras, términos o formas gramaticales invisibilizadas o discriminatorias.
¿Cuáles son las prácticas de lenguaje inclusivo que deberías incorporar?
- Evita el binarismo: hay palabras que puedes utilizar en vez de marcar el género de todos los personajes o grupos. Por ejemplo, habla de “personas”, “gente”, “comunidad”, “la infancia”… En lugar de estar desdoblando continuamente en “chicos y chicas” o, peor, utilizando siempre el masculino.
- Elimina expresiones ofensivas normalizadas: puede que haya expresiones o palabras que has normalizado, pero que, en realidad, son profundamente ofensivas para algunas personas. Quizá porque históricamente se han usado como insulto o burla, como suele ocurrir con palabras que denominan a grupos étnicos. Lo mismo con una expresión como “es un coñazo”, que puedes cambiar fácilmente por “es un peñazo” o un simple “no puedo más”.
- Cuida el contexto cultural: algunas palabras pueden tener connotaciones distintas según el país o comunidad, así que evita imponer significados desde una visión eurocéntrica o hegemónica.
- Apuesta por el plural: es una manera de no caer en simplificaciones estereotípicas. Por ejemplo, en vez de “el hombre negro”, usa “las personas negras”.
- Incorpora pronombres y nombres propios con conciencia: si tu historia incluye personajes no binarios o trans, infórmate sobre cómo nombrarlos y evita el uso incorrecto de pronombres o de términos (por ejemplo, mejor “trans” que “transexual”).
- Sé consciente del poder de las palabras: algunas expresiones pueden parecerte de lo más inocentes, pero quizá tengan una carga histórica de exclusión o violencia que no conoces porque no las has sufrido. Investiga, pregunta y conciénciate.
- Crea un manual de estilo: donde recojas las directrices con las que escribirás tu libro. Palabras a evitar, pronombres de los personajes, terminología para referirte a colectivos, etc.
Fuentes fiables y diversas
Si defiendes una escritura inclusiva y representación en la literatura, sabrás que es complicado conocer de primera mano todas las realidades que quieres incluir en tu obra.
Es posible que tú formes parte de un colectivo, hayas vivido una situación específica o tengas a alguien cerca que pueda darte su visión. Sin embargo, esto no siempre es suficiente.
Contar con testimonios de otras personas que puedan aportarte nuevas perspectivas y más conocimiento y concienciación, es fundamental.
Incluso tu propia experiencia puede estar sesgada por privilegios o prejuicios. También puede ocurrir que tu corrección política interiorizada te impida ver hasta qué punto hay que incidir más en un tema para denunciarlo y despertar la reflexión del público.
Es recomendable no acudir solo a libros o ensayos, sino hablar con personas y escucharles. No solo podrán inspirar la creación de personajes auténticos, sino que te abrirán la mente a un nivel más profundo y no solo artístico.
Revisar y deconstruir los propios prejuicios
La escritura inclusiva y representación en la literatura implica ponerse delante de un espejo y ser consciente de los prejuicios que uno mismo tiene.
Es a través de los testimonios y de la propia escritura que el autor se da cuenta de que la representación en la literatura es más compleja que describir a un personaje como gay o hacer que la trama ocurra en un barrio marginalizado o un país extranjero.
Autopublicación y diversidad: una oportunidad para nuevos autores
Muchos autores que optan por la escritura inclusiva y la representación en la literatura, desgraciadamente, tienen que autopublicarse.
En muchas ocasiones, tratar ciertas realidades se sigue percibiendo como muy nicho y hace que las editoriales cierren puertas o no acepten demasiados proyectos del estilo.
Por supuesto, hay otras, como la Editorial Dos Bigotes, Egales o Tránsito, que se especializan en temas LGTBIQ+, feminismo, género y diversidad. Sin embargo, sus presupuestos suelen ser más bajos.
Esto, además de llevarnos a una reflexión, nos permite abrir los ojos ante nuevas opciones de publicación, como es la autoedición.
En CoolLibri somos expertos en impresión bajo demanda y autopublicación. Contamos con un servicio de calidad para que cualquier autor tenga su libro impreso entre sus manos. Además, disponemos de una biblioteca digital propia y muchos más recursos que ayudan en la distribución y promoción de libros autoeditados.
En lo referente a la escritura inclusiva, también ayudamos con algunos consejos específicos.

¿Qué tener en cuenta a la hora de autopublicarte?
Una vez escrito el libro, la autopublicación es otro gran proceso en sí mismo. Implica asumir todos los costes y trabajos relacionados con imprimir, publicar y editar un libro.
Esto supone invertir en tu proyecto a nivel económico, aunque pudiendo controlar los gastos y optar por alternativas como la impresión bajo demanda y la preventa.
No obstante, también tiene muchas ventajas:
- Tú eliges todo, desde la encuadernación, hasta el tipo de papel, pasando por el diseño de portada.
- El margen de beneficio es mayor, ya que no hay una editorial que se lleve un porcentaje.
- No hay censura. Nadie podrá decirte que los temas sobre los que escribes no interesan o no consiguen muchas ventas.
Por supuesto, al depender todo de ti, hay un paso imprescindible que debes valorar: contratar a lectores sensibles (o lectores de sensibilidad).
El papel de los lectores de sensibilidad
Lejos de ser un lector beta normal, que revisa cuestiones como el ritmo narrativo, un lector de sensibilidad lee el manuscrito desde la perspectiva de alguien que pertenece al colectivo o grupo representado en el texto, con el objetivo de detectar posibles errores, como estereotipos, apropiaciones culturales o representaciones problemáticas.
Muchas veces, el autor no cuenta con una sensibilidad cultural total e interseccional de todos los temas que trata, por eso cada vez es más común el papel de estos lectores y lectoras críticas.
Pero, ¿qué hace exactamente un corrector de sensibilidad?
- Detectan clichés o representaciones inexactas de su comunidad (por ejemplo, personas LGTBIQ+, racializadas, con discapacidad, de diferentes culturas, religiones o clases sociales). Lo hacen desde su propia experiencia, pudiendo justificar por qué es algo incorrecto o poco respetuoso.
- Señalan expresiones ofensivas, lenguaje no inclusivo o contenido que pueda ser dañino. De nuevo, porque, como autor, quizá haya expresiones que has normalizado sin saber que son discriminatorias.
- Ayudan a construir personajes más auténticos y narrativas más respetuosas, evitando argumentos sujetos únicamente en el trauma o en el cliché.
- No censuran, sino que asesoran desde su experiencia, proponiendo ajustes o mejoras. Es un gran error pensar que están allí para molestar o que son una especie de censores puestos por las editoriales. Su figura es tan importante que por eso la recomendamos también cuando alguien se autopublica.
Inspiración para la escritura inclusiva y la representación en la literatura
Tenemos la suerte de que hay muchas autoras y autores, y muchas obras, que nos enseñan que la escritura inclusiva y la representación en la literatura no solo son posibles, sino deseables y cruciales.

Judith Butler
Judith Butler no es solo una figura clave en la teoría queer, sino también una pensadora imprescindible para quienes escriben desde la crítica literaria feminista.
Aunque su obra es principalmente filosófica y ensayística, libros como El género en disputa han influido profundamente en cómo entendemos la identidad en la literatura contemporánea.
Su trabajo ofrece herramientas para escritores que desean representar de forma compleja y auténtica experiencias trans, no binarias o queer, sin caer en el tokenismo ni en el uso de etiquetas vacías.
En espacios como el World Voices Festival o PEN America, su voz ha estado vinculada a la defensa de la libertad de expresión y a la visibilidad de colectivos marginados.
Su pensamiento resuena especialmente cuando hablamos de voz narrativa inclusiva y de estructuras narrativas que no se limitan al binarismo ni al canon literario hegemónico.
Ocean Vuong
Ocean Vuong es uno de los máximos exponentes de una literatura de la diáspora que es al mismo tiempo íntima y política.
Su novela En la Tierra somos fugazmente grandiosos mezcla la experiencia migrante vietnamita en EE. UU. con una sensibilidad poética que desmonta los moldes tradicionales de la masculinidad, la familia y el lenguaje.
En ella, el autor aborda temas como la identidad queer, la clase trabajadora y el racismo desde una escritura cargada de ternura y crudeza.
Su estilo evita el exotismo y el dramatismo excesivo, apostando por una representación honesta que interpela a lectores de múltiples orígenes. Vuong ejemplifica una literatura postcolonial que no solo denuncia, sino que repara con belleza y sensibilidad.
Su obra ha sido reconocida por su contribución a una narrativa profundamente inclusiva y literaria, que abre espacio a nuevas voces sin filtros impuestos por el mercado.
Virginie Despentes
Virginie Despentes ha dinamitado la narrativa francesa con una obra punk, feminista y visceral. Desde Teoría King Kong hasta la trilogía de Vernon Subutex, su mirada sobre la clase, el género, la cultura y la marginalidad desafía las estructuras patriarcales tanto en contenido como en forma.
Su escritura representa una deconstrucción narrativa en sí misma, apostando por múltiples voces, personajes queer, trans, racializados o precarizados que rara vez tienen espacio en la narrativa mainstream.
Publicada en España gracias a editoriales como Alfaguara, su obra ha llegado a públicos amplios sin suavizar su tono crítico.
Despentes no escribe para agradar; escribe para remover, algo imprescindible en una literatura que representa y visibiliza.
Su trabajo ha sido traducido y leído ampliamente en América Latina, donde también ha sido una figura referencial en ferias como la Feria del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara).
Toni Morrison
Premio Nobel y figura central de la literatura afrodescendiente, Toni Morrison dedicó su carrera a visibilizar las huellas del racismo, la esclavitud y la discriminación en la identidad estadounidense.
Obras como Beloved o The Bluest Eye no solo denuncian injusticias históricas, sino que construyen personajes profundos, complejos y poéticamente verosímiles.
Morrison defendía una narrativa que no explicase al lector blanco, sino que hablara desde y para las comunidades negras, reconociendo el valor representativo de la literatura.
Su inclusión en catálogos como los de Círculo de Lectores permitió su difusión en contextos en los que la literatura afroamericana no siempre tenía lugar.
Es uno de los ejemplos más sólidos de cómo evitar la apropiación cultural: escribir desde lo vivido, desde la comunidad, con una ética y una estética propias. Su obra sigue siendo un referente para la literatura decolonial en todo el mundo.
Chimamanda Ngozi Adichie
Desde Nigeria al mundo, Chimamanda Ngozi Adichie ha revitalizado la novela africana contemporánea.
Su obra combina lo personal y lo político, situando personajes femeninos fuertes en contextos marcados por la colonización, la migración, el racismo o el sexismo.
En novelas como Americanah, Adichie reflexiona sobre lo que significa ser mujer, negra y migrante, tanto en África como en Estados Unidos, con una voz clara, crítica y empática.
Además de ser autora, su labor como divulgadora en espacios como la ONU Mujeres o el TED Talk la ha convertido en símbolo global del feminismo interseccional.
Su escritura, marcada por la sensibilidad cultural y el conocimiento profundo de sus contextos, es un modelo contra la simplificación identitaria y un ejemplo brillante de literatura de la diáspora y crítica literaria feminista.
La importancia de escribir desde la inclusión y la representación
La escritura inclusiva y la representación en la literatura requieren investigación, responsabilidad y, sobre todo, compromiso.
Un compromiso que empieza por conocer las realidades que quieren introducirse en la literatura, y hacerlo desde un profundo respeto y una intención de denuncia, justicia social y avance.
Esto puede parecer un reto demasiado grande para un solo libro, pero todo empieza así y las autoras y autores que hemos mencionado, demuestran que una historia puede cambiar vidas y darles voz a muchas personas.
El segundo gran reto tras escribir, es publicar. Para los autores que no encuentran una editorial, o que prefieren hacerlo a su manera y asegurarse el control total de su obra y su perspectiva, la autopublicación se convierte en la mejor opción.
En CoolLibri llevamos años acompañando a escritores que apuestan por su escritura. Somos un socio de impresión de calidad con el que lograr que todo lo que tienes que decir, puedas decirlo.

1 comment